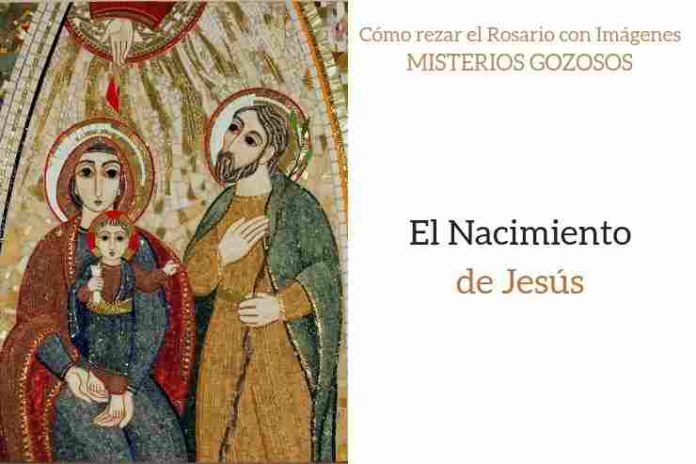TERCER MISTERIO
El Nacimiento de Jesús (1)
«El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: “José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: “Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa, ‘Dios con nosotros’”. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer». (Mt 1, 18-24)
El Sol que nace de lo alto
Tenía que venir Él.
Esta era la certeza del pueblo de Israel. Yahvé les había prometido un Salvador que vencería a sus enemigos, les obtendría el perdón de sus pecados, que caminaría con ellos, que les daría la vida y la paz. (cfr. Sal 85) Nunca se les ocurrió pensar que tenían que ser ellos quienes ascendieran al cielo a buscarlo. «Caerá como lluvia en los retoños, como rocío que humedece la tierra» (Sal 72,6); «Destilad, cielos, rocío de lo alto, derramad, nubes, la victoria. Ábrase la tierra y germine la salvación». (Is 45,7) La promesa aseguraba que Dios concedería a la descendencia de David «un vástago legítimo», el Mesías rey. (Jr 23,5) Generación tras generación, esta promesa fundaba la espera del pueblo de Israel.
Tal vez esta palabra, «descendencia», «descender», puede ayudarnos a asomarnos al abismo inconcebible, al misterio de gozo, de esperanza, que encierra para todos los hombres de buena voluntad el nacimiento de Jesús.
Un abismo que, en los relatos del Génesis, aparece ante nosotros prefigurado en el sueño de Jacob:
«Soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía: “Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac (…) Tu descendencia será como el polvo de la tierra: te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra” (…) Despertó Jacob de su sueño y se dijo: “¡Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía!” Y asustado, pensó: “¡Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!”» (Gn 28,12-17)
La iconografía ha retomado en «la Virgen de la escalera» esta intuición: en su regazo, sosteniendo a Jesús, los pies del Niño se apoyan sobre las manos de su Madre en posición de descenso. Ha sido el Hijo de Dios quien ha extendido hacia el hombre Su escalera y ha descendido, asumiendo la naturaleza humana y haciéndola Suya. El hombre no podía hacerse Dios. Pero Dios podía hacerse hombre. Tenía que bajar Él. Y sólo en Cristo Jesús, el Hijo del Padre, que llevará consigo la humanidad de vuelta al Padre, victorioso del pecado y de la muerte, los hombres podrán llamarse hijos del mismo Padre, hijos en el Hijo por el bautismo (cfr. Ef 1,5).
El cielo se ha abierto, y la tierra virgen de la Hija de Sión ha germinado. Zacarías pone todas las mañanas en labios de la Iglesia, durante la oración de las laudes, las palabras de su cántico. Recordamos, así, cada amanecer, que las profecías ya se han cumplido: «por la entrañable misericordia de Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz». La liturgia de la santa misa de medianoche el 24 de diciembre, retoma la profecía de Isaías (Is 9, 1-3.5-6): «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de sombras y una luz les brilló (…) porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado…» y san Juan en el Prólogo de su Evangelio, aclara:
«En el principio existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres; y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron (…) La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, cuando viene a este mundo. (…) Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre nosotros». (Jn 1, 1 ss)
Zacarías llama a Jesús: «el Sol que nace de lo alto». Suena paradójico. ¿Cuántas veces hemos contemplado un amanecer? La impresión es siempre la misma: el sol asciende. Pero todos sabemos que, si sube, es porque primero lo vimos descender. Porque al anochecer, el sol se sepultó en la tierra, y recorrió silenciosamente la oscuridad mientras dormíamos, para renacer y alumbrarnos en el nuevo día.
Pero el verbo «descender» no sólo nos recuerda esta dimensión vertical de la historia de nuestra Salvación, sino también su dimensión horizontal, temporal, dinámica. Esto lo veremos en el próximo articulo.