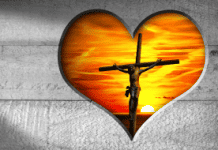Moisés quería ver a Dios
El Mar Rojo se había abierto.
Y con la recién estrenada libertad, se sucedieron años de fe probada, de amistad en creciente intimidad.
Ha pasado mucho tiempo desde la extraordinaria y personal revelación del Nombre de Yahvé en la zarza ardiente. Ha pasado tiempo desde que era claro lo que Dios deseaba. Han pasado años desde las primeras tablas de la Alianza, los diez mandamientos, que Moisés rompió furioso cuando al bajar del Sinaí vio al Pueblo de Dios adorando el becerro de oro. Mientras tanto, el pueblo ha optado por seguir al Señor y ha caminado por el desierto.
Desierto y más desierto. El Señor les ha acompañado y guiado. Una nube de día. Una columna de fuego de noche. Han pactado una Alianza. Han construido para Yahvé la Tienda del Encuentro, donde habla con Moisés «cara a cara», como con su amigo. El Señor le ha dicho a Moisés que irá Él mismo siempre con él y le dará descanso.
Pero a Moisés no le basta. Son amigos, y sin embargo, cuando habla con Dios, un velo le impide contemplarlo a la medida de los deseos de su corazón. Desea que el Señor se le revele totalmente. Moisés desea ver a Dios, desea contemplar su gloria. Y se lo pide. «Déjame ver tu gloria». Quiere contemplar su rostro. Él no lo sabe del todo, no lo comprende, pero su corazón anhela encontrarse con Jesús, desea ver a través del velo, contemplar la gloria del resucitado, conocer a Dios como Padre. Y Yahvé le responde: «Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió: Pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida».
No es el momento. Su Rostro no lo verá, hasta el día de su resurrección. Aunque un anticipo de ello lo tendrá en el Tabor. Pero faltan siglos para el Tabor. Son tiempos de Sinaí.
Con bondad infinita Yahvé le da instrucciones a Moisés: «Aquí hay un sitio junto a mí; ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas; pero mi rostro no lo verás».
¿Habrá comprendido Moisés el simbolismo místico de lo que Dios Padre, en el Espíritu del Hijo, hacía con él? El Señor le invita a colocarse sobre la roca, roca que será Cristo, roca que será el Calvario. Y al pasar la gloria de Dios, en su Hora, la plenitud de la Pascua, por pura gracia Él mismo lo introducirá en la hendidura de la roca… símbolo de la hendidura del costado de Cristo, Tienda del Encuentro del esclavo con su liberador, del redimido con su Redentor, donde el velo se ha rasgado por fin y los ojos ven lo invisible; fuente de salvación donde el peregrino del desierto se zambulle para beber y saciarse del amor de Dios.
Pero para Moisés el velo no se ha rasgado aún… ha sido introducido en la hendidura de la roca en modo profético. Y sus ojos, que son contemplativos, puros, espirituales, no ven del todo… es la mano de Dios mismo la que cubre su rostro y le impide contemplarle con claridad hasta que Él haya pasado. Algo le concederá Dios: «luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas…», «…pero mi Rostro no lo verás».
Por el bautismo hemos sido introducidos en Cristo, el velo se ha rasgado, el hombre viejo ha muerto, vivimos en Él su vida nueva, la del sarmiento unido a la vid, la de los hijos en el Hijo, la de la Iglesia Esposa. Su Cuerpo es nuestro maná, alimento que nos vivifica; su Sangre, vino nuevo de la Nueva Alianza que con el Agua viva del Espíritu ha brotado de la hendidura de su Costado y nos ha empapado, inundando la tierra como un nuevo diluvio, pero esta vez de Amor y misericordia. Desde entonces el seno de la Iglesia, constituido por el Señor en sacramento de acogida y arca de salvación, gesta en la tierra el Reino del Cristo, hasta la venida definitiva del Señor, al que en aquel Día veremos por fin «cara a cara».
Contemplando a Cristo, en el Espíritu Santo, hemos visto al Padre, aunque ahora veamos todavía, según san Pablo, «como en un espejo, de forma borrosa». En este claroscuro del «ya pero todavía no», nuestra vida ha sido penetrada por su Presencia. Su caridad se ha desbordado y nos ha calado hasta la médula de los huesos, irradiándose como el fuego de la zarza ardiente desde el centro de nuestro ser.
¡Quiero ver a Dios!
Ardemos, como Moisés, en anhelos de ver a Dios. Nosotros «ya» sabemos cuál es su Rostro, a quién anhelamos, ¡es Jesús! En su Espíritu lo reconocemos como los apóstoles tras la resurrección. Es Él quien nos ha introducido en su Santuario, no construido por mano de hombres, como la tienda de Moisés, sino de Dios, pues se trata de su propio Cuerpo.
Y sin embargo, en ese «todavía no», la penumbra «borrosa» de la fe a ratos nos fatiga. La oración, o la misma vida, se nos hacen cuesta arriba. Problemas pastorales, familiares, laborales; sequedades en la oración: sobrevienen el cansancio y desaliento tras los evidentemente inútiles esfuerzos por «sacar agua del pozo», utilizando la conocida metáfora de santa Teresa de Jesús. A pesar de los repetidos aparentes fracasos seguimos pensando que la oración es cuestión de esfuerzo, que sacaremos agua a fuerza de brazos, que veremos a Dios “si oramos mejor”.
Queremos ver a Dios, y este es un anhelo santo, sembrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero de repente algún tipo de ángel maligno disfrazado de luz lo colorea de pasión, de impaciencia, de un sentido de medición y de control: “queremos ver a Dios ahora”, “queremos ver a Dios de alguna manera sensible”, queremos “estar seguros de que hemos visto a Dios”. Hallamos dificultad en experimentar que «encontramos a Dios» por más que lo busquemos, por más que creamos, incluso, que a pesar de todo Él no nos abandona. Sí, pero… ¿dónde estás?, clama nuestro corazón. Nada nos satisface, nada nos sacia.
No podemos saber qué sucedía en el interior de Moisés, y si hubo algo de ello en su petición a Dios. Pero sabemos que Dios lo consideraba su amigo, y quiso concederle una experiencia amorosa de su Presencia. Tal vez para él, tal vez también para que nosotros hoy comprendamos hasta qué punto precisamente en estos momentos de aparente oscuridad la Presencia de Dios nos envuelve y su cercanía se hace palpable; y para que aprendamos quizá de lo sucedido a Moisés, las disposiciones del corazón a las que el Señor nos invita en este tipo de situaciones.
Releamos las instrucciones, ¿dónde me coloco en la oración y dónde se colocará Dios?:
«Aquí hay un sitio junto a mí; ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas; pero mi rostro no lo verás».
- Aquí hay un sitio junto a mí… ah, junto a Él…
- Ponte sobre la roca… que es Cristo… ah… sobre Él…
- Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca… que es Su Costado… ah, dentro de Él…
- Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado… ah… ¡envuelto en Él!
Tratemos de imaginar la escena, además, en términos estrictamente visuales. Aquí hay Alguien que te dice: voy a pasar, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas, pero mi rostro no lo verás.
¿Qué es lo que cubre con su mano para que no le vea? Mis ojos. ¿Desde dónde? Desde detrás de mí, porque si viniera desde delante ya le habría visto. Entonces Alguien me rodea la cabeza y las espaldas con su brazo para taparme los ojos, el gesto es casi un abrazo desde detrás de mí, pues está tan cerca, que mientras su mano cubre mi propio rostro, va pasando y se me adelanta; sólo cuando ya esté ante mí, levantará su mano y veré sus espaldas.
Nos parece que al orar no vemos más que oscuridad, porque la mano del Señor cubre nuestros ojos, los sentidos exteriores -es decir, nuestra sensibilidad-, y en ocasiones incluso los sentidos interiores- como en las así llamadas noches purificativas- en un abrazo de cercanía asombrosa. Porque está pasando y operando en nuestra alma, la experiencia sólo puede ser de fe. El exceso de luz nos cegaría. El ver su rostro nos mataría. En la penumbra umbrosa de la sombra, su Espíritu actúa sobre nosotros, desde dentro de nosotros, desde fuera, desde debajo, desde atrás y desde adelante. Su Santo Espíritu, que arde sin cesar en nuestro corazón, nos introduce en el Suyo, horno de amor inextinguible. Y es nuestro corazón, verdadera lámpara teologal, el ojo espiritual desde el que experimentamos sin lugar a dudas el paso dulce y sereno de Dios, su abrazo paterno y amigo, la verdad de su amor y su presencia.
El contenido de este artículo puede ser reproducido total o parcialmente en internet siempre y cuando se cite su autor y fuente originales: www.la-oracion.com y no se haga con fines de lucro.