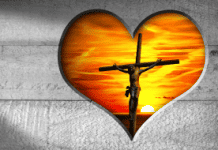Al inicio de la Misa tenemos la posibilidad de encontrarnos con el Dios de la misericordia. Cuando el sacerdote nos invita a celebrar “dignamente” los sagrados misterios nos preguntamos: ¿somos realmente dignos de celebrar la Eucaristía?, ¿qué es aquello que nos dignifica? Inmediatamente decimos juntos el “Yo confieso” con un gesto precioso: nos golpeamos en el pecho tres veces reconociéndonos pecadores. Entonces nos preguntamos: “¿Somos dignos porque somos pecadores?”
El encuentro con la misericordia de Dios
La dignidad del Hijo
El mensaje que revoluciona al mundo con la venida de Cristo, Hijo de Dios, que nace pobre en Belén es la respuesta a nuestra pregunta (Lc. 2, 7). Cristo se vacía de sí mismo, de su condición de Dios, se anonada para tener nuestra misma condición de hombres débiles (Fil. 2, 5-8). Nace pobre, sin bienes, sin reconocimiento público, totalmente dependiente, desnudo, solo. “Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne.” (Rom. 8, 3). Sin embargo, Cristo no pierde su dignidad. Su dignidad se encuentra en ser hijo del Padre celestial.
El amor de un hijo a su padre tiene como característica el ser un amor pasivo, sin protagonismo. El hijo no da nada, al contrario, recibe todo de sus padres. Esta característica del amor se ve más clara en un recién nacido. Cuando un bebé nace, depende totalmente de su madre. Es frágil, vulnerable y pequeño. La madre no pretende lo contrario. Sabe que su hijo necesita de ella y por eso, se vuelca totalmente perdiendo incluso su vida en él. Desaparece en su hijo para darle continuamente vida, lo alimenta, lo arropa, lo limpia, le da todo lo que necesita. Todo esto lo hace porque lo ama. Una madre se da totalmente. Sin embargo, el hijo no responde a su madre con el mismo modo de amar. La respuesta a su amor es una actitud de acogida. El hijo se sabe necesitado, se sabe dependiente, sin nada, sin fuerzas. Es por eso que se deja amar y dejándose amar es como ama.
La dignidad del hijo
Dios, nuestro Padre, quiere amarnos así. Quiere volcarse en nosotros y darnos vida. “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.” Jn. 3, 16. Quiere alimentarnos, arroparnos, limpiarnos, nos quiere dignificar.
El acto penitencial es un momento en el que nosotros podemos recibir de Dios su amor de Padre. Para eso, es necesario que adoptemos esas mismas actitudes que tuvo Cristo como Hijo (Heb. 3, 6). Nuestra libertad tiene que decidir abrirse al Amor. Nuestra libertad tiene que elegir mantenerse en una actitud de acogida. Tenemos que estar vacíos de nosotros mismos para poder ser llenados por la gracia. Tenemos que amar y reconocer que somos pequeños, niños, pobres, pecadores. En definitiva tenemos que vivir en nuestra verdad. “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.” Rom. 5, 20.
El contenido de este artículo puede ser reproducido total o parcialmente en internet y redes sociales, siempre y cuando se cite su autor y fuente original: www.la-oracion.com y no se haga con fines de lucro.