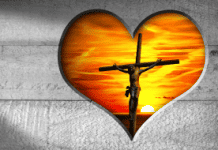CÁNTICO DE LA CARTA I DE SAN PEDRO (2,21b-24)
21 Cristo padeció por nosotros,
dejándonos un ejemplo
para que sigamos sus huellas.
22 Él no cometió pecado
ni encontraron engaño en su boca;
23 cuando lo insultaban,
no devolvía el insulto;
en su pasión no profería amenazas;
al contrario,
se ponía en manos del que juzga justamente.
24 Cargado con nuestros pecados, subió al leño,
para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia.
Sus heridas nos han curado.
Catequesis de Juan Pablo II
14 de enero de 2004
1. Después de la pausa con ocasión de las festividades navideñas, reanudamos hoy nuestro itinerario de meditación sobre la liturgia de las Vísperas. El cántico que acabamos de proclamar, tomado de la primera carta de san Pedro, se refiere a la pasión redentora de Cristo, anunciada ya en el momento del bautismo en el Jordán.
Como escuchamos el domingo pasado, fiesta del Bautismo del Señor, Jesús se manifiesta desde el inicio de su actividad pública como el «Hijo amado», en el que el Padre tiene su complacencia (cf. Lc 3,22), y el verdadero «Siervo de Yahveh» (cf. Is 42,1), que libra al hombre del pecado mediante su pasión y la muerte en la cruz.
En la carta de san Pedro citada, en la que el pescador de Galilea se define «testigo de los sufrimientos de Cristo» (1 P 5,1), el recuerdo de la pasión es muy frecuente. Jesús es el cordero del sacrificio, sin mancha, cuya sangre preciosa fue derramada para nuestra redención (cf. 1 P 1,18-19). Él es la piedra viva que desecharon los hombres, pero que fue escogida por Dios como «piedra angular» que da cohesión a la «casa espiritual», es decir, a la Iglesia (cf. 1 P 2,6-8). Él es el justo que se sacrifica por los injustos, a fin de llevarlos a Dios (cf. 1 P 3,18-22).
2. Nuestra atención se concentra ahora en la figura de Cristo que nos presenta el pasaje que acabamos de escuchar (cf. 1 P 2,21-24). Aparece como el modelo que debemos contemplar e imitar, el «programa», como se dice en el original griego (cf. 1 P 2,21), que debemos realizar, el ejemplo que hemos de seguir con decisión, conformando nuestra vida a sus opciones.
En efecto, se usa el verbo griego que indica el seguimiento, la actitud de discípulos, el seguir las huellas mismas de Jesús. Y los pasos del divino Maestro van por una senda ardua y difícil, precisamente como se lee en el evangelio: «El que quiera venir en pos de mí, (…) tome su cruz y sígame» (Mc 8,34).
En este punto, el himno de la carta de san Pedro traza una síntesis admirable de la pasión de Cristo, a la luz de las palabras y las imágenes que el profeta Isaías aplica a la figura del Siervo doliente (cf. Is 53), releída en clave mesiánica por la antigua tradición cristiana.
3. Esta historia de la Pasión en el himno se formula mediante cuatro declaraciones negativas (cf. 1 P 2,22-23a) y tres positivas (1 P 2,23b-24), para describir la actitud de Jesús en esa situación terrible y grandiosa.
Comienza con la doble afirmación de su absoluta inocencia, expresada con las palabras de Isaías (cf. Is 53,9): «Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca» (1 P 2,22). Luego vienen dos consideraciones sobre su comportamiento ejemplar, impregnado de mansedumbre y dulzura: «Cuando le insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería amenazas» (1 P 2,23). El silencio paciente del Señor no es sólo un acto de valentía y generosidad. También es un gesto de confianza con respecto al Padre, como sugiere la primera de las tres afirmaciones positivas: «Se ponía en manos del que juzga justamente» (1 P 2,23). Tiene una confianza total y perfecta en la justicia divina, que dirige la historia hacia el triunfo del inocente.
4. Así se llega a la cumbre del relato de la Pasión, que pone de relieve el valor salvífico del acto supremo de entrega de Cristo: «Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia» (1 P 2,24).
Esta segunda afirmación positiva, formulada con las expresiones de la profecía de Isaías (cf. Is 53,12), precisa que Cristo cargó «en su cuerpo» «en el leño», o sea, en la cruz, «nuestros pecados», para poder aniquilarlos.
Por este camino, también nosotros, librados del hombre viejo, con su mal y su miseria, podemos «vivir para la justicia», es decir, en santidad. El pensamiento corresponde, aunque sea con términos en gran parte diversos, a la doctrina paulina sobre el bautismo, que nos regenera como nuevas criaturas, sumergiéndonos en el misterio de la pasión, muerte y gloria de Cristo (cf. Rm 6,3-11).
La última frase -«sus heridas nos han curado» (1 P 2,25)- indica el valor salvífico del sufrimiento de Cristo, expresado con las mismas palabras que usa Isaías para indicar la fecundidad salvadora del dolor sufrido por el Siervo de Yahveh (cf. Is 53,5).
5. Contemplando las llagas de Cristo por las cuales hemos sido salvados, san Ambrosio se expresaba así: «En mis obras no tengo nada de lo que pueda gloriarme, no tengo nada de lo que pueda enorgullecerme y, por tanto, me gloriaré en Cristo. No me gloriaré de ser justo, sino de haber sido redimido. No me gloriaré de estar sin pecado, sino de que mis pecados han sido perdonados. No me gloriaré de haber ayudado a alguien ni de que alguien me haya ayudado, sino de que Cristo es mi abogado ante el Padre, de que Cristo derramó su sangre por mí. Mi pecado se ha transformado para mí en precio de la redención, a través del cual Cristo ha venido a mí. Cristo ha sufrido la muerte por mí. Es más ventajoso el pecado que la inocencia. La inocencia me había hecho arrogante, mientras que el pecado me ha hecho humilde» (Giacobbe e la vita beata, I, 6, 21: SAEMO III, Milán-Roma 1982, pp. 251-253).
22 de septiembre de 2004
1. Hoy, al escuchar el himno tomado del capítulo 2 de la primera carta de san Pedro, se ha perfilado de un modo muy vivo ante nuestros ojos el rostro de Cristo sufriente. Eso sucedía a los lectores de aquella carta en los primeros tiempos del cristianismo y eso mismo ha sucedido a lo largo de los siglos durante la proclamación litúrgica de la palabra de Dios y en la meditación personal.
Este canto, insertado en la carta, presenta una tonalidad litúrgica y parece reflejar el espíritu de oración de la Iglesia de los orígenes (cf. Col 1,15-20; Flp 2,6-11; 1 Tm 3,16). Está marcado también por un diálogo ideal entre el autor y los lectores, en el que se alternan los pronombres personales «nosotros» y «vosotros»: «Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas… Llevó nuestros pecados en su cuerpo (…) a fin de que, muertos a nuestros pecados, vivamos para la justicia; con sus llagas hemos sido curados» (1 P 2, 21. 24-25).
2. Pero el pronombre que más se repite, en el original griego, es «hos», que aparece al inicio de los principales versículos (cf. 1 P 2, 22. 23. 24): equivale a «él», el Cristo sufriente; él, que no cometió pecado; él, que al ser insultado no respondía con insultos; él, que al padecer no amenazaba; él, que en la cruz cargó con los pecados de la humanidad para borrarlos.
El pensamiento de san Pedro, como también el de los fieles que rezan este himno, sobre todo en la Liturgia de las Vísperas del tiempo de Cuaresma, se dirige al Siervo de Yahveh descrito en el célebre cuarto canto del libro del profeta Isaías. Es un personaje misterioso, interpretado por el cristianismo en clave mesiánica y cristológica, porque anticipa los detalles y el significado de la pasión de Cristo: «Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. (…) Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes (…). Con sus llagas hemos sido curados. (…) Fue maltratado, y él se humilló y no abrió la boca» (Is 53,4-7).
También el perfil de la humanidad pecadora trazado con la imagen de unas ovejas descarriadas, en un versículo que no recoge la Liturgia de las Vísperas (cf. 1 P 2,25), procede de aquel antiguo canto profético: «Todos nosotros éramos como ovejas descarriadas; cada uno seguía su camino» (Is 53,6).
3. Así pues, son dos las figuras que se cruzan en el himno de la carta de san Pedro. Ante todo, está él, Cristo, que emprende el arduo camino de la pasión, sin oponerse a la injusticia y a la violencia, sin recriminaciones ni protestas, sino poniéndose a sí mismo y poniendo su dolorosa situación «en manos del que juzga justamente» (1 P 2,23). Un acto de confianza pura y absoluta, que culminará en la cruz con las célebres últimas palabras, pronunciadas a voz en grito como extremo abandono a la obra del Padre: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46; cf. Sal 30,6).
Por tanto, no se trata de una resignación ciega y pasiva, sino de una valiente confianza, destinada a servir de ejemplo para todos los discípulos que recorrerán la senda oscura de la prueba y la persecución.
4. Cristo se presenta como el Salvador, solidario con nosotros en su «cuerpo» humano. Al nacer de la Virgen María, se hizo nuestro hermano. Por ello, puede estar a nuestro lado, compartir nuestro dolor, cargar con nuestras enfermedades, «con nuestros pecados» (1 P 2,24). Pero él es también y siempre el Hijo de Dios, y esta solidaridad suya con nosotros resulta radicalmente transformadora, liberadora, expiatoria y salvífica (cf. 1 P 2,24).
Y, así, nuestra pobre humanidad, apartada de los caminos desviados y perversos del mal, es conducida de nuevo por las sendas de la «justicia», es decir, del bello proyecto de Dios. La última frase del himno es particularmente conmovedora. Reza así: «Con sus llagas hemos sido curados» (1 P 2,25). Manifiesta el alto precio que Cristo ha pagado para conseguirnos la salvación.
5. Para concluir, cedamos la palabra a los Padres de la Iglesia, es decir, a la tradición cristiana que ha meditado y rezado con este himno de san Pedro.
San Ireneo de Lyón, en un pasaje de su tratado Contra las herejías, entrelazando una expresión de este himno con otras reminiscencias bíblicas, sintetiza así la figura de Cristo Salvador: «Uno y el mismo es Jesucristo el Hijo de Dios, que por su pasión nos reconcilió con Dios y resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre, y es perfecto en todas las cosas; es el mismo que, golpeado no devolvía los golpes, «mientras padecía no profirió amenazas» (1 P 2,23); el que, víctima de la tiranía, mientras sufría rogaba al Padre que perdonara a aquellos mismos que lo crucificaban (cf. Lc 23,34). Él nos salvó; él mismo es el Verbo de Dios, el Unigénito del Padre, Cristo Jesús nuestro Señor» (III, 16, 9).
Comentario del Cántico de la Carta I de San Pedro (2,21b-24)
Por Ángel Aparicio y José Cristo Rey García
Introducción general
La Carta primera de Pedro se escribió para cristianos probados por los sufrimientos. Llegó a ser, posteriormente, la carta consolatoria de la Iglesia perseguida de todos los tiempos. Su visión grandiosa de la historia universal ha logrado infundir consuelo y fortaleza en los tiempos más difíciles. Así, esta carta de Pedro -sea él el autor directo o se trate de un escrito pseudoepigráfico- vino a ser la carta de los mártires por su fe en Cristo, por su esperanza de la vida eterna y por su fidelidad a la comunidad eclesial. En este ambiente se justifica la suma importancia que el autor da a la imagen de Cristo paciente.
Este himno puede ser salmodiado al unísono, ya que todo él es una motivación que justifica nuestra común vocación. No obstante, se puede distinguir entre las partes exhortativas y la descriptiva. Las exhortaciones pueden ser recitadas por la asamblea; la descripción, por el presidente; de este modo:
Asamblea, Exhortación al seguimiento: «Cristo padeció… para que sigamos sus huellas» (v. 21b).
Presidente, Descripción de la pasión: «El no cometió pecado… del que juzga justamente» (vv. 22-23).
Asamblea, Exhortación a la imitación: «Cargado con nuestros pecados… Sus heridas nos han curado» (v. 24).
Jesús abre la marcha
El rebaño que caminaba a la desbandada ha encontrado un jefe que marcha a la cabeza. Es el Hijo del hombre que ha de ser entregado a los hombres. En marcha hacia Jerusalén y delante de los hombres, propone a quien quiera seguirle que tome su cruz y marche tras él. Simón de Cirene es un ejemplo para todo cristiano. Contemplando el ejemplo de Jesús y de aquellos que le han seguido, la invitación llega a nosotros: «Salgamos donde él, fuera del campamento, y carguemos con su oprobio» (Hb 13,13). Es tanto como encarnar en la vida los mismos sentimientos que tenía Cristo cuando rendía su vida al Padre. Difícil tarea, por no tener un fundamento natural; es una verdadera aventura de fe. Jesús va por delante, abriendo la marcha para que el camino nos resulte más fácil.
Dios salvaguarda el derecho del inocente
Jesús fue insultado a lo largo de su vida. Era algo normal que se le insultara en la hora de la muerte. Si, como el siervo, era un deshecho de hombre, un leproso, ¿cómo no le iban a tener por malhechor? Sólo él sabía su inocencia. Él y su Padre. Pone su inocencia en manos del Padre, para que el Padre haga justicia a los inocentes. Desde aquel viernes tenebroso, ¡cuántos inocentes han muerto confiando su inocencia sólo a Dios!. Los impresionantes silencios de Jesús y la espléndida respuesta del Padre nos hablan de la justicia de Dios, salvaguarda de quien sufre injustamente. Pongámonos en manos de Dios, que juzga justamente.
La víctima sobre el altar
La expiación vicaria tuvo sus antecedentes vétero-testamentarios: el macho cabrío que lleva sobre sí los pecados del pueblo. La expiación se ha realizado previamente ante el Señor, después se envía el animal al desierto, fuera del campamento. También el siervo lleva y soporta las dolencias de todos. Jesús se apropia, de modo eminente, los pecados de todos los hombres de todos los tiempos y, como nuevo Isaac, es atado en el altar de la cruz. Allí sacrificó el pecado de todos junto con el propio cuerpo. ¡Sus heridas nos han curado! Ellas posibilitan que vivamos para la justicia. Una justicia que no se alcanza por el esfuerzo personal, sino que es el inmenso amor que Cristo nos ha manifestado y se ha derramado en nuestros corazones. Es el mandamiento del amor, posible para aquellos que han recibido el Espíritu. ¡Feliz y bienaventurada Víctima de la cruz, que posibilita amarnos mutuamente!
Resonancias en la vida religiosa
Siguiendo las huellas del Cristo paciente: El Señor Jesús padeció voluntariamente por nosotros. Cargó con nuestros pecados, con nuestra lejanía de Dios y con los efectos que produce en los hombres la injusticia, la opresión, el odio. En su pasión Dios mató e hizo morir el pecado, para que renaciera en el mundo, en nosotros, una nueva vida. Cada una de las heridas corporales y espirituales de Jesús se convertían en medicinas con las que Dios nos curaba.
El dolor no es, pues, un sinsentido; se puede sufrir, como Jesús, sin culpa y ayudar a otros con el propio sufrimiento; se puede padecer el mal, dominándolo y provocando el adviento del bien.
Nosotros, religiosos, empeñados en el seguimiento de Cristo, procuremos asemejarnos a nuestro modelo; sigamos más de cerca sus huellas. Que nada nos arredre; gocémonos en las privaciones; abracemos los trabajos y sacrificios; carguemos con los pecados de los demás; que no seguimos a Cristo para encontrar aquí en la tierra la fama, el poder, la riqueza. Así nuestro sufrimiento acrisolará, en íntima unión con la pasión de Cristo, el mal de nuestro mundo. Entonces nuestras heridas, como estigmas de Cristo, sacramentalizarán las heridas del Jesús crucificado con las que Dios Padre nos cura.
Oraciones sálmicas
Oración I: Oh Dios, Tú has querido que Cristo padeciera por nosotros dejándonos un ejemplo; te rogamos por cuantos seguimos a Cristo: revístenos de los mismos sentimientos que tuvo Cristo, fortalécenos para que seamos capaces de salir fuera del campamento y cargar con su oprobio; ayudados por ti seguiremos las huellas de tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Oración II: Dios todopoderoso y eterno, tu Hijo Jesucristo sufrió pacientemente la cruz sin miedo a la ignominia, aunque no cometió pecado ni hubo engaño en su boca; enséñanos a confiar sólo en ti, para que no devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto, sino que pongamos nuestra vida en tus manos, porque Tú eres el único que juzgas justamente y eres indulgente con el culpable. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oración III: En la Víctima sacrificada sobre el altar de la cruz, Tú cargaste, Padre misericordioso, todas nuestras dolencias y pecados, para que nosotros vivamos de la justicia que procede de ti; infunde en nosotros tu Santo Espíritu para que, impulsados por Él, amemos a nuestros hermanos como el Señor nos amó. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.