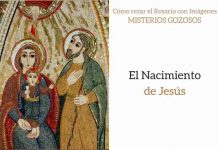QUINTO MISTERIO
Jesús perdido y hallado en el Templo
«Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero, al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos; su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia.”» Él les dijo: “Y ¿Por qué me buscabais? ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?” Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivó sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres» (Lc 2, 41-52)
«De Egipto llamé a mi hijo»
Este misterio de la vida de Jesús cierra el ciclo de los misterios gozosos del Rosario. En el evangelio de Lucas, cierra también la primera parte dedicada a la infancia de Jesús. Sin embargo, Lucas no ha mencionado -entre la presentación en el Templo y la escena, de nuevo en el Templo, doce años después- los episodios que encontramos en el evangelio de Mateo, y que sí presenta a la memoria creyente de los cristianos la liturgia de Navidad: la adoración de los reyes magos; la matanza de los inocentes y la huida a Egipto (Mt 2). Es verdad, la adoración de los reyes puede unirse a la de los pastores, en la contemplación del tercer misterio gozoso. Y nos parece que ni la masacre de los inocentes ni el exilio en Egipto pueden considerarse episodios «gozosos» de la infancia de Jesús, al menos para María y José… pero ¿y para Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre?
En Mateo escuchamos por primera vez en los evangelios la voz del Padre celestial quien, en la plenitud de su Paternidad divina, refiriéndose a su Hijo, el Niño Jesús, dice con palabras del profeta: «de Egipto llamé a mi hijo…» (Mt 2, 15)
Si soy niño, y me llama mi padre, reconozco su voz, si me llama mi padre, no dudo que soy hijo, si me llama mi padre, confío, si me llama mi padre, acudo al llamado, si me llama mi padre, obedezco, si me llama mi padre… ¡me alegro! Estando aún en Egipto, el Padre llamó, y el Hijo respondió en la obediencia a María y José. No sabemos qué edad tenía, algunos comentadores han sugerido la edad de seis o siete años para el regreso del exilio. Y esta vez fue José quien, con su docilidad a la palabra del ángel, y en nombre de Jesús, hizo posible la respuesta del Niño al Padre del cielo.
Un misterioso gozo penetra la vida de la Sagrada Familia. La presencia de Jesús, como decía Simeón, se ha convertido en espada desde el primer momento, pero al mismo tiempo, esta misma Presencia divina, transforma y santifica a quienes, habiéndolo conocido, le llevan consigo siempre más encarnado en sus vidas, y por obra del Espíritu Santo lo irradian dondequiera que van. San Juan Crisóstomo lee de esta manera este misterio:
«El evangelista subraya la principal razón, es decir, el cumplimiento de la profecía que dice: “De Egipto he llamado a mi hijo” (Os 11,1) Pero lo hizo así también para anunciar a todos los pueblos las primicias de la gran esperanza que debían nutrir para el porvenir. Dado que Egipto y Babilonia eran más que todo el resto del mundo inflamados en una violenta impiedad, Dios quería mostrar enseguida que habría convertido al uno y a la otra, habría purificado y elevado su vida, dando así a todo el mundo la esperanza de obtener una renovación análoga. Por esto envía a los Magos a Babilonia y va Él mismo a Egipto con su madre».
Esperanza de la salvación para todos los pueblos. Babilonia de los gentiles, de los paganos. Egipto de los potentados y verdugos. Llega a ellos quien podrá transmitirles el evangelio: ha nacido el Salvador. A Babilonia llegan los magos convertidos en adoradores del Rey del universo; y a Egipto, aquel país del que había sido rescatado por Yahvé el pueblo de Israel «con brazo poderoso», Egipto el de la esclavitud, el de los niños ahogados en el Nilo, el de los trabajos forzados, el del temor y el agobio… a Egipto desciende Jesús, el Mesías, en persona, con María su madre, con José.
Y continúa diciéndonos Juan Crisóstomo en su extraordinaria homilía sobre el evangelio de Mateo:
«Otra indicación muy preciosa podemos extraer de esta fuga en Egipto para incitarnos a la virtud; esto es, que nosotros debemos esperar, desde los primeros días de nuestra vida, tentaciones y peligros. Considerad, de hecho, que enseguida, desde la cuna, esto le ocurrió a Jesús. Había recién nacido que ya el furor del tirano se desató contra él y le obligó a mudarse para hallar cobijo en un lugar de exilio, y su madre, tan pura e inocente, fue obligada con él a huir a un país de extranjeros.
Este comportamiento de Dios os muestra que, cuando tenéis el honor de estar comprometidos en algún ministerio o servicio espiritual y os veis rodeados de infinitos peligros y obligados a soportar crueles desventuras, no os debéis turbar, ni debéis deciros a vosotros mismos: ¿Por qué soy tan maltratado, yo que me esperaba una corona, elogios, gloria, brillantes recompensas, habiendo cumplido la voluntad de Dios? Este ejemplo os impulse, por tanto, a soportar firmemente las desgracias y os haga conocer que, habitualmente, esta es la suerte de los hombres espirituales: es decir, tener como inseparables compañeras las pruebas y las tribulaciones. Observad, de hecho, lo que sucedió no sólo a la madre de Jesús sino también a los Magos. Estos se retiraron secretamente, como fugitivos, y la Virgen, que no solía salir de casa, es obligada a hacer un largo y fatigoso viaje a causa de aquel extraordinario nacimiento espiritual». (San Juan Crisóstomo, Homilías sobre el evangelio de Mateo, VIII, 2)
El Espíritu Santo hace personas espirituales, hombres y mujeres «de Espíritu», cada día más identificados y transformados en Jesucristo Salvador, a cuantos le abren el corazón para recibirlo.
«En la casa de mi Padre»
El mosaico que contemplamos muestra la escena. Jesús está sentado «en medio de los doctores» en el lugar de la arquitectura litúrgica correspondiente al ábside, el seno del Padre. Los doctores están sorprendidos. Tal vez entre ellos se encontraba alguno de los que, diez años atrás, habían aconsejado a los magos acudir a Belén, pues era el lugar indicado por la Escritura para el nacimiento del Mesías. Conocían la palabra de Dios al detalle. Ahora tenían frente a sí a la Palabra encarnada, y mientras su corazón latía con estupor, su mente les decía: «¿cómo es posible?». El mosaico los muestra casi parapetados tras el texto de las Escrituras. Saben, pero no ven del todo, escuchan, pero no saben interpretar. No conocen aún al Padre; y tienen ante sí a quien se lo viene a revelar.
Al otro lado de Jesús, se encuentran José y María que llegan a su encuentro.
El Verbo se había encarnado en María la virgen de Nazareth, hacía doce años, porque a la Palabra esponsal, que el ángel le comunicó, Ella había respondido «hágase en mí según tu Palabra». La sed acuciante, de siglos de búsqueda y de espera, del pueblo de Israel, había hallado pozo. Y desde ahora la Vida tenía un Nombre: Jesús. La propuesta del Padre había sido acogida por la Madre y, por obra del Espíritu Santo, el Hijo había sido engendrado. De esto, María no te olvidarías nunca, y lo que sucedió a partir de entonces te mantuvo en oración incesante hasta hacer de ti silencioso icono de la Acogida.
Pero he aquí que Jesús adolescente, la Palabra misma, Dios hecho hombre, respondía al Padre con el «hágase» de su madre, hecho explícitamente Suyo, por primerísima vez, en palabras humanas: «¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» (Lc 2, 49) El Padre llamó a Jesús a Jerusalén, el Hijo acudió en la Pascua, y María y José se sorprendieron. Nos dice Lucas que «ellos no comprendieron la respuesta que les dio» (Lc 2, 50). ¿Por qué se sorprendieron? Tal vez por el mismo motivo por el que nos seguimos sorprendiendo cuando a nuestra vida llegan tribulaciones, penas, pruebas. La Madre conservó en el corazón lo sucedido.
Lo comprendiste muchos años más tarde, ¿verdad María? Aquella tarde angustiosa de Calvario y aquel Domingo colmado de gozo, tres días después… Seguir paso a paso el estilo de vida de tu Hijo, te había enseñado a escuchar al Espíritu y a acoger el plan de misericordia del Padre, por el que a todos los hombres se abría la esperanza de la salvación. Por entonces, aquel día en el Templo, no había llegado todavía la Hora.
Volvió Jesús con ellos a Nazareth, y continuó viviendo «sujeto a ellos», mientras «su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón». (Lc 2, 51) Un ir y venir de obediencias y docilidades de unos y de otros, de llamadas y respuestas, de escuchas y acogidas, de espadas y de gozos, ha entretejido los misterios de la infancia del Hijo de Dios hecho hombre.
Que estos misterios gozosos que ahora concluyen nos sitúen en este único anhelo: vivir para acoger el amor del Padre, vivir en Cristo, dejarnos conducir por el Espíritu una y otra vez de vuelta a la casa del Padre, dejándonos penetrar por el amor de Cristo hacia todos los hombres. Estemos en Egipto o estemos en Jerusalén, nuestro corazón saltará de gozo al reconocer la voz del Padre que nos llama hijos.